Compartir
La Patagonia Rebelde: a 107 años de la rebelión que la oligarquía quiso borrar y Osvaldo Bayer rescató del silencio
En estos días se cumplieron 107 años de una rebelión de los obreros explotados por la oligarquía vernácula, que terminó con fusilamientos vergonzantes por parte de la rancia estirpe oligárquica. Yo quiero, al recordar estos sucesos que los historiadores de derecha se han empeñado en ocultar, rendir además homenaje a un viejo luchador, perseguido por la dictadura y denostado por aquellos que creen que el polvo del tiempo terminará por borrar un capítulo más de los orígenes de la rancia oligarquía ganadera en nuestro país. Me refiero precisamente a don Osvaldo Bayer, estudioso in situ de las explotaciones de los trabajadores rurales allá, en la lejana Patagonia.

En la foto: Una de las últimas imágenes de obreros fusilados en La Patagonia
Con don Osvaldo hemos compartido numerosos encuentros, donde me narraba con prístina claridad y prodigiosa memoria los hechos protagonizados por esa clase social de poder económico que Sarmiento definía con precisión: una “oligarquía con olor a bosta”. Trataremos de resumir, en base a los datos de Bayer, la génesis y desarrollo de lo ocurrido entre 1920 y 1922.
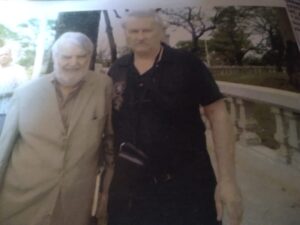
Osvaldo Bayer y Ricardo Monetta, en la costanera de Concordia, en ocasión que se rebautizó la arteria principal como «Avenida de los Pueblos Originarios»
Como en toda crisis del sistema capitalista, cuando los “patrones” producen un ajuste para aumentar sus márgenes de ganancia, lo hacen a costa de los trabajadores, ayer, hoy y siempre. La peonada del sur patagónico no escapó a esta ley de hierro del capitalismo. Y tampoco a sus “hierros mortales”, como hemos visto en la Semana Trágica, bajo la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen.
Fue un tiempo después de la Semana Trágica en que comenzaron las huelgas en el sur argentino, que también formaron parte de esa “oleada obrera” inspirada por la Revolución Rusa de 1917 y su proletariado en pie. En este caso, la piedra de toque fue el fin de la Primera Guerra Mundial, que contrajo estrepitosamente el precio de la lana y su demanda, materia prima en la que se especializaba el sur patagónico.
Pero para contextualizar la situación, es necesario saber quiénes eran los “dueños de la Patagonia”.
Si bien Yrigoyen fue el primer presidente electo bajo sufragio universal y secreto (solo para los hombres), su gabinete no tuvo nada que envidiar a los anteriores gobiernos abiertamente conservadores y oligarcas, ya que estuvo compuesto por reconocidos integrantes de esa clase: Salaberry, ministro de Hacienda, ligado al negocio agroexportador; Honorio Pueyrredón, gran terrateniente, ministro de Agricultura; otro estanciero, Federico Álvarez de Toledo, fue ministro de Marina (sic); mientras que el ministro de Obras Públicas, Torello, era un gran hacendado, como así también el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Becú. O sea, nombres y muestras de que la oligarquía terrateniente más reaccionaria seguía manejando los hilos del poder. ¡Ah, eso sí! El presidente era radical (¿?).
Así las cosas, y con el correr de los gobiernos, dos familias se fueron haciendo de la Patagonia, sin exagerar: Mauricio Braun y José Menéndez Behety. El primero, junto a su hermana Sara Braun, llegó a ser propietario de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que disponía de 1.376.160 hectáreas y poseía 1.250.000 lanares que producían 5 millones de kilos de lana, 750.000 kilos de cuero y 2.500.000 kilos de carne. Dicha fortuna aumentó cuando Mauricio Braun contrajo nupcias con la hija de José Menéndez (quien fue acusado de diezmar a habitantes de pueblos originarios, una costumbre de época, como lo hacían los colonizadores). Mauricio poseía además, en forma particular, más de 15 estancias, la Compañía Minera Cutter Cove de explotación de cobre y varios frigoríficos, para que no le faltara la carne a fin de mes. Incluso había varios estancieros británicos.
Santa Cruz, escenario de los trabajadores rurales en pie luchando contra la clase terrateniente, no escapó al armado político conservador. Como Territorio Nacional, implicaba que dependía del gobierno central y, por lo tanto, no tenía autonomía provincial. Yrigoyen podría haber colocado a alguien de su séquito político; sin embargo, quedó como gobernador de Santa Cruz un conservador “de pura cepa”: Edelmiro Correa Falcón, secretario de la Sociedad Rural de Santa Cruz y futuro miembro de la Liga Patriótica Argentina Santacruceña. (Es inútil, ¡Dios los cría…!).
Por entonces, las condiciones de vida y trabajo en las estancias eran las más duras de aquellas épocas. El pago muchas veces era en “vales” o en pesos chilenos, los cuales eran tomados por un valor menor en los comercios locales. Los peones vivían en las estancias, trabajando de 12 a 16 horas diarias, durmiendo en tablas de madera, tipo estantes, sin abrigo, con temperaturas bajo cero. Los depósitos donde se encontraban las tarimas eran cerrados desde afuera para evitar fugas de los trabajadores, y el único día de descanso eran los domingos.

En septiembre de 1920, la Sociedad Obrera de Río Gallegos, dirigida por Antonio Soto, más conocido como “el gallego Soto”, pidió autorización para hacer un acto de homenaje a Francisco Ferrer, pedagogo español fusilado en España. El pedido fue denegado por Correa Falcón y se allanó el local de la Sociedad Obrera. A esto se respondió con un paro de 48 horas, y delegados de los peones de campo viajaron a Río Gallegos para apoyar el movimiento en el pueblo y presentar un pliego de reivindicaciones, esencialmente reclamando mejores condiciones de trabajo y el reconocimiento de la Sociedad Obrera.
Los estancieros, junto a la Liga de Comerciantes e Industriales, desconocieron a la Sociedad, a los delegados de los peones y se negaron a aceptar el pliego. Los patrones aceptaron parte de las reivindicaciones a condición de que los delegados fueran elegidos por ellos. Los delegados aceptaron; el “gallego” Soto lo rechazó y comenzaron las discusiones entre los patrones, la FORA y los reivindicadores de la Revolución Rusa del ’17, en oposición a los sindicalistas conciliadores con el yrigoyenismo.
El paro siguió y se declaró la huelga en Puerto Deseado en diciembre; se sumaron los trabajadores de La Anónima, propiedad de Mauricio Braun. Se produjeron enfrentamientos y tomas de estancias, y en las afueras murió el joven ferroviario de 21 años Domingo Faustino Olmedo. En otra redada policial en la estancia El Cerrito, se produjo otra gresca donde cayeron heridos de muerte otros trabajadores.
El gobierno nacional aún no intervino, pero los diarios de Buenos Aires y la Liga Patriótica se ocuparon de crear un clima de tensión y escribieron “ríos de tinta” sobre “el bandolerismo” y la anarquía en la Patagonia. Yrigoyen cedió a este clima y mandó al teniente coronel Héctor Benigno Varela a “pacificar” (?) la situación, y nombró un nuevo gobernador, el capitán Ángel Ignacio Yza.
Varela, como negociador, ordenó la rendición incondicional y las patronales firmaron una propuesta reconociendo la organización de los peones. La mayoría de la peonada aceptó y se levantó la huelga. A decir de Bayer: “llegó el final feliz: buen preámbulo para la muerte”.
Las reivindicaciones no se cumplieron; los presos siguieron detenidos, se persiguió a activistas y se deportó a trabajadores (chilenos, italianos y españoles).
Llegó la segunda huelga, esta vez por los presos políticos, y se radicalizó con tomas de estancias y requisas de armas. Representantes del gobierno inglés solicitaron máxima represión a los “insurrectos”. Hacia el 5 de noviembre de 1921, Río Gallegos se paralizó. No hubo estancias en funcionamiento ni comercios. Miles de trabajadores marcharon por la ciudad con banderas rojas. La Sociedad Rural y la Liga Patriótica exigieron una “solución definitiva” (¡tan democráticas ellas!). Pedían la vuelta de los tiempos en que unos mandaban y los demás obedecían, porque las tomas estaban “desafiando la propiedad privada”.
Al teniente coronel Varela se le ordenó volver a Río Gallegos, esta vez con columnas de soldados bien armados. El 11 de noviembre se ejecutó el primer fusilamiento: el trabajador chileno Triviño Cárcomo, aunque Varela no había publicado el bando con la pena de muerte. El 22 de diciembre fusilaron al último grupo de peones combativos, el dirigido por José Font, conocido como “Facón Grande”.
Lo triste es que la FORA no llevó adelante ninguna medida de solidaridad.
Los estancieros, como parte de la clase capitalista, querían ajustar y ejemplificar como sea, y no estaban dispuestos a dar ninguna concesión a los trabajadores. Siempre fueron así, y lo siguen siendo. Por eso la burguesía y el gobierno radical sellaron el trágico final de la huelga.
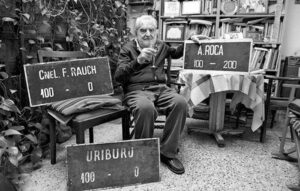

Fuentes: Conversaciones grabadas con Osvaldo Bayer.
